En el siglo XV, don Pedro Fernández de Saavedra, fue nombrado señor de Fuerteventura. Tan conquistador en el amor como en la guerra, Don Pedro era un hombre valiente, cobró fama por sus aventuras con las jóvenes del lugar. Se casó, al poco tiempo de llegar allí, con doña Constanza Sarmiento, hija de García de Herrera, y tuvo catorce hijos, amén de todos los ilegítimos que sembró en sus frívolas aventuras.
Con el transcurso de los años, uno de los hijos de doña Constanza, don Luis Fernández de Herrera, se convirtió en un apuesto caballero, heredando todos los defectos de su padre, pero ninguna de sus virtudes. Era altanero, petulante y conquistador; pero cobarde para la guerra.
En una ocasión, se encaprichó de una bellísima doncella que había sido bautizada con el nombre de Fernanda. Pasaron los meses y el galán no dejaba de insistir a la joven, hasta que aceptó una invitación para a una cacería que organizaba su padre.
Ese día, cuando ya la tarde declinaba, llegaron solos a una espesa arboleda. Don Luis, creyendo que ya había llegado el momento de prescindir de galanteos platónicos, intentó abrazar a Fernanda. Ella trató de defenderse, pidiendo socorro a gritos. Las voces fueron oídas por los cazadores.
Don Pedro, en compañía de otros caballeros, picó espuelas para dirigirse hacia allí. Antes de que llegaran, acudió un indígena que, al ver la situación de la doncella, trató de defenderla de don Luis. Éste, ofendido y molesto, desenvainó un cuchillo, dispuesto a quitarle la vida. Pero, tras unos minutos de lucha, el labrador pudo arrebatar el arma a don Luis. Iba a clavársela como venganza, ciego de ira, cuando don Pedro, que llegaba a todo galope y había visto la escena, se precipitó con su caballo sobre el campesino que cayó con violencia al suelo y murió en el acto.
Entonces, apareció de entre los árboles una anciana indígena que se dio cuenta enseguida de lo ocurrido. Levantó la cabeza para conocer al causante de aquella muerte, y se encontró con la de don Pedro, el caballero que la había seducido en su juventud y del que había tenido aquel hijo que acababa de morir. La anciana, al reconocerle, ciega de indignación, le hizo saber que ella era Laurinaga y que aquel cadáver era el de su propio hijo.
Cuentan que, a partir de entonces, empezaron a soplar sobre aquellas tierras los vientos ardientes del Sahara, que se empezaron a quemar las flores y toda la isla fue convirtiéndose en un esqueleto agonizante, siguiendo la maldición de Laurinaga.
Alejandro de Bernardo
@AlejandroDeBernardo
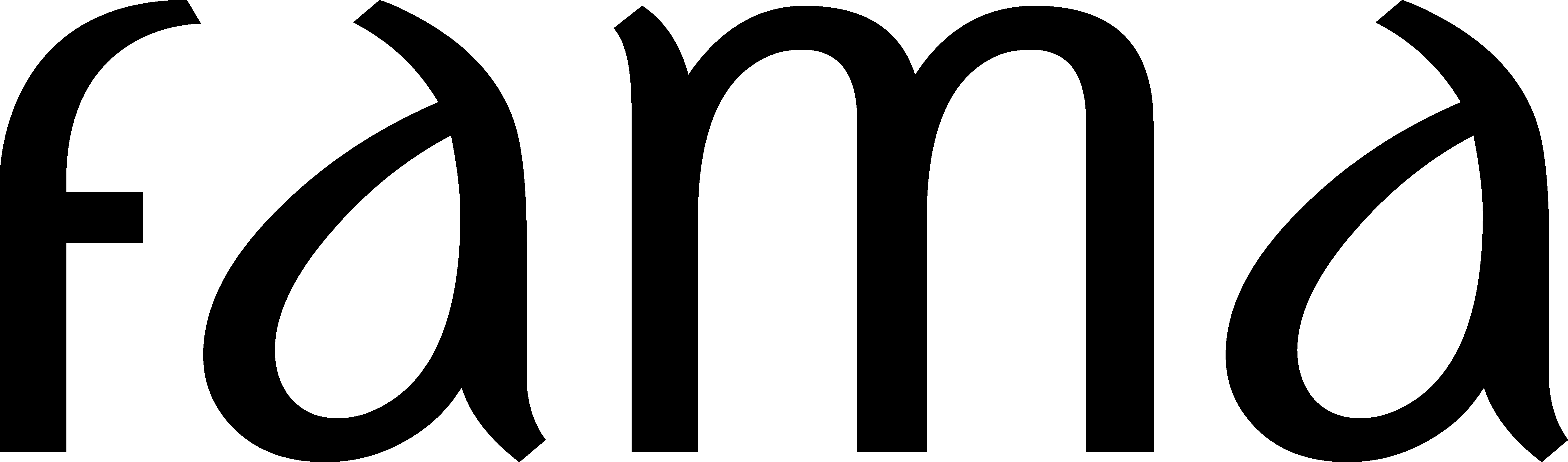

Comentarios recientes