Hay una belleza con la que se nace que es un regalo de la genética, una combinación de magia y matemáticas, de genomas y suerte. Luego está la belleza conseguida, la trabajada y cuidada como una obra de arte y la que te acompaña hasta el final. Una belleza que se compone de una mirada que lleva detrás una vida amorosa, una belleza que hacen la serenidad y la sabiduría obtenida, una belleza que enseña un cuidado personal y que no es más que una muestra de amor. Así aprendí a entender la belleza mantenida y ayudada, como una muestra de amor. Y así entiendo la Medicina Estética, como una muestra de cuidado y amor que poder repartir.
No tendría más de siete años y el ritual de los viernes noche era cenar tortilla de papas, ver el 1,2,3 y seguir los rituales de la mujer más bella y elegante que he conocido en mi vida: mi abuela. Me embadurnaba los pies en Nivea (la de la lata azul, su preferida) y luego me hacía ponerme unos calcetines para que la crema me hidratara bien. Me lavaba el pelo y me ponía una infusión de camomila con limón y una toalla caliente y así me hacía esperar mientras la oía en el baño seguir los pasos de su propio ritual, del que salía oliendo a limpio, a cremas perfumadas, a suave, a abuela, a amor. Su forma de amarme incluía enseñarme a cuidarme en todos los sentidos, y uno era disfrutando de las texturas de sus cremas, los olores de sus aceites y mascarillas, y los cepillados del pelo.
«Quiere a quien te quiere y cuida a quien te cuida». Amar y cuidar en un mismo acto. Eso me enseñó entre tantas cosas con su incondicional elegancia, su belleza infinita y el amor en sus ojos azules que me penetraban y me aliviaban cualquier dolor. Gracias a mi abuela entendí la parte más importante de la belleza: la conseguida con amor hacia ti mismo y hacia los demás.
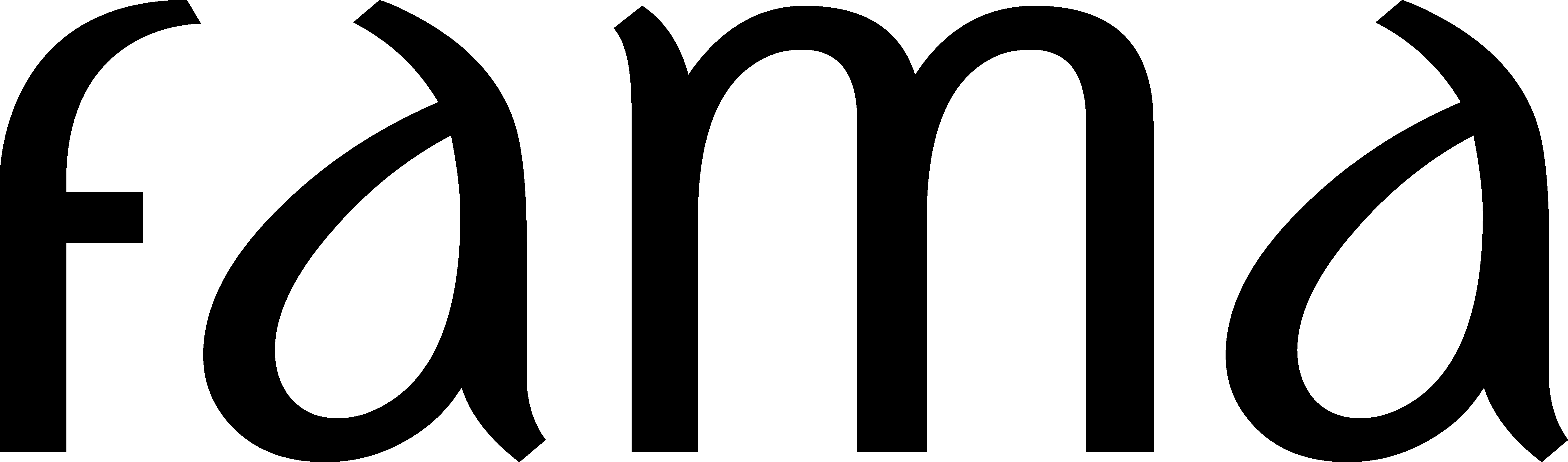

Comentarios recientes