Si algo de todo lo que ha traído la epidemia del coronavirus afectará emocionalmente a la población, será a esa generación que se encuentra entre los quince y treinta y cinco años. Vamos, los tan cacareados millenials. Y la revelación será que el mundo aún alberga peligros. La gente de más edad ya lo sabía y los que son más jóvenes lo son demasiado como para enterarse de la gravedad de la movida.
Y es que pensémoslo bien. O mirémoslo bien. En Instagram por ejemplo. Basta con ver las fotos de los múltiples viajes de esos influencers. Somos (por si alguien se lo pregunta, servidor cuenta con 32 inviernos) una generación adicta al riesgo, siempre y cuando, este se presente en un ambiente discretamente controlado. Ejemplos son los viajes al trasero del mundo con lo puesto, los deportes de riesgo, los selfies con animales salvajes o los botellones impenitentes. Todo esto se da porque esperamos tener, respectivamente, una tarjeta de crédito, un hospital, una demanda o una ambulancia prestos a auxiliarnos si la cosa no fuese como en aquel blog, de aquella instagramer, de aquel verano loco, en aquel festival en Bali. Somos, a nadie se le escapa, una generación con grandes ideales, pero no analizamos bien los riesgos de cierto estilo de vida itinerante. Y es que claro, el mayor peligro que muchos afrontaran en su vida es encontrarse una medusa en la playa.
Desde 1968, año en el que se pusieron los cimientos para los programas de educación ambiental a escala internacional, se ha cometido el error de presentar a la naturaleza como algo débil, frágil, algo que debe ser protegido de una explotación. Esta tesis, necesariamente debe ser matizada.
No. La naturaleza no es débil. Es nuestro propio equilibrio con la naturaleza como sociedad de seres humanos el que es débil. A los hechos me remito. Un pequeño virus, apenas una cápsula de proteínas y un poco de material hereditario ha puesto patas arriba al mundo. Y nuestros esfuerzos por erradicarlo son (serán) ingentes.
Lo que ha pasado es harto conocido y tan casual como pueden serlo el buen tiempo o un una medusa playera. Una zoonosis, es el nombre que recibe el hecho de que una enfermedad animal, mute azarosamente y pase a ser infecciosa para las personas. Sucede constantemente y depende de circunstancias infinitamente improbables que, repetidas infinidad de veces, hacen común lo casi imposible. No se puede evitar. Se teoriza con más o menos bases que la domesticación del ganado fue el origen de muchas de las más célebres enfermedades infecciosas que hemos capeado a lo largo de la historia, a saber; tuberculosis, gripe, viruela… Incluso mucho más recientemente, en 2014, se ha llegado a pruebas bastante fiables que indican que el VIH fue una enfermedad de simios que dio el salto al hombre en África Central allá por la década de los años 60 del siglo XX.
Y es aquí donde, como sociedad, no valoramos bien el peligro. Los llamados mercados húmedos de China y países del entorno son un grave riesgo para la salud humana, tal y como hemos tenido que sufrir en lo que va de año. Pero no lo son más que cualquier entorno donde se hacinan animales salvajes y personas sin ningún control veterinario.
Y uno podría pensar que maldito sea el pangolín que nos hizo esto. Pero ni el pangolín, ni la civeta, ni el zorro volador tienen la culpa. Ellos de seguro no querrían estar ahí. La responsabilidad es de las personas que mercadean con ellos o las partes de su cuerpo. Negocio harto rentable, pues el comercio de especies es, según fuentes, el tercer o cuarto negocio ilegal que más dinero mueve a escala mundial, solo por detrás del comercio de armas, drogas, y muy reñido en cifras con la trata de mujeres.
El tráfico de especies salvajes es, no solo un problema ecológico, que lo es y de primer orden, sino que además amenaza nuestra salud y prosperidad, y debería ser abordado como el problema que es por todos los países, pero sobretodo, en aquellos que son importadores, tales como China, pues mientras haya compradores, difícilmente dejará de haber traficantes. Y es que es un bien ético en sí mismo saber de la existencia de esos animales en su hábitat natural.
Carlos Clavijo Pacheco
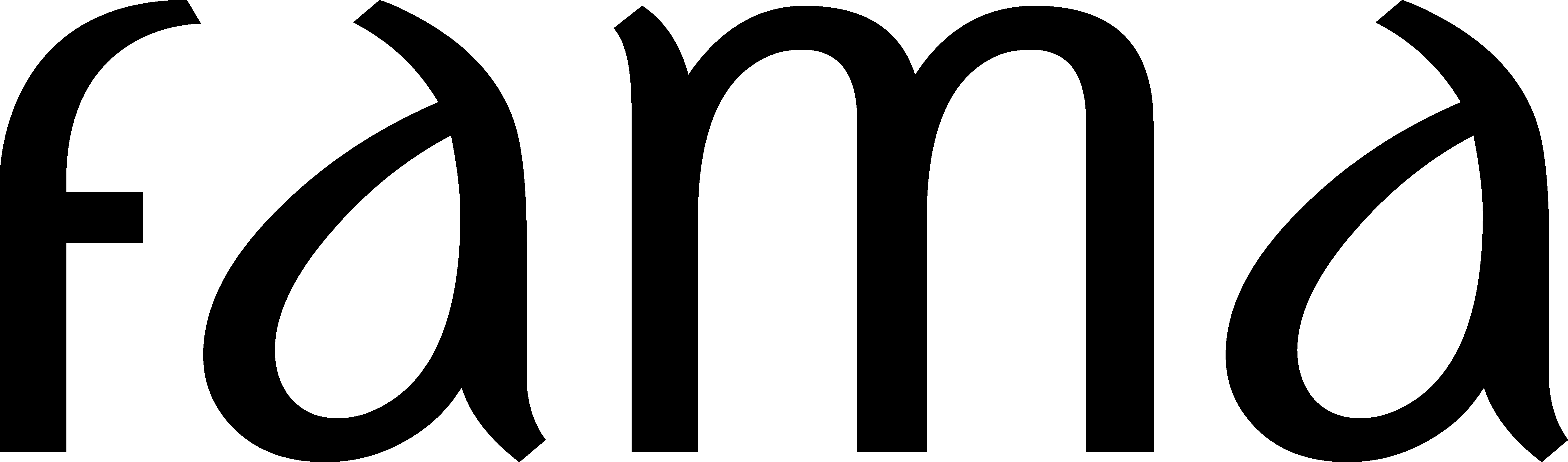

Comentarios recientes