Velocidad, vértigo, libertad son los tópicos más manejados por la publicidad y por la jerga de los propios moteros a la hora de ponernos a describir este vicio que es montar en moto. Y no. Yo no lo creo. Desde que aprendí a conducir motocicletas, con catorce años (las Honda ST 70 sin embrague que por menos de nada hacían caballitos), a hoy en día, que monto ese caballo portentoso que es la R 1200 GS de BMW, descubro que no son la velocidad ni la libertad lo que me ata a esta pasión, sino más bien el hecho hermoso de que conducir mi moto, viajar con ella, es también viajar hacia dentro de mí mismo.
Montar en moto se convierte, cuando somos moteros experimentados, en un acto mecánico que no necesita el concurso directo de nuestra mente. Y eso es lo que nos engancha: nuestro cerebro descansa de nosotros mismos, se queda en blanco, se deja llevar por la velocidad, el viento y la propia integración en el paisaje. Desaparecen los pequeños grandes problemas cotidianos. Es la moto quien nos lleva y olvidarnos por unas horas el pesado lastre de ser siempre nosotros mismos. Nos libera. Montar en moto se hace entonces vital porque es una necesidad mental.
Es verdad que la máquina y su ronroneo rugiente se funde con nuestro cuerpo en cuanto abrimos gas y oímos nuestra respiración dentro del casco y solo nos importa dibujar la siguiente curva, tumbarnos armoniosamente en ese baile con la carretera, la cremallera de asfalto que necesitamos desnudar. La seducción se completa. El guerrero descansa. Acariciamos la máquina, su lomo, la sinuosidad del tanque de gasolina y su cintura. Ella estará siempre ahí, esperando a que volvamos a tener ganas de seducirnos, salir a cenar, bailar, vuelta va y vuelta viene, y, después del placer, seguir queriéndonos, siempre, como la primera vez.
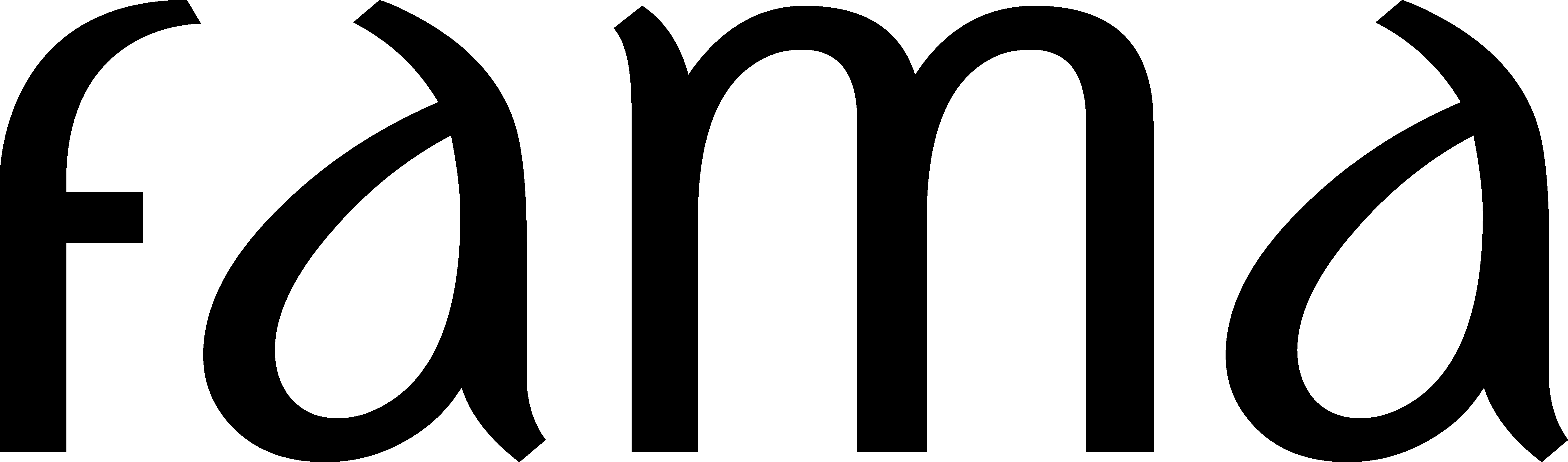

Comentarios recientes