Estuve confinado en mi casa de Santa Cruz de Tenerife junto a mi hijo Pablo. Es un edificio pequeño, de unas ocho viviendas, con un patio interior común. Como me gustan los libros y leo y escribo desde que aprendí, puedo presumir de tener una biblioteca considerable (leer y escribir son sinónimos). Yo ni siquiera era muy consciente de que mis vecinos sabían que yo era escritor y que he publicado una decena de novelas. Sin embargo, transcurridos diez días de confinamiento estricto, al principio de la dichosa pandemia, me encontré un papelito debajo de la puerta de mi casa firmado por el vecino del tercero, en el que amablemente me solicitaba el préstamo de un libro para poder leer porque se aburría mucho. Me decía que se lo podía dejar en su buzón o en la puerta de su casa, para así no tener contacto. Que por favor, si me parecía bien, poco menos que le salvaba la vida. Y así empezó la curiosa historia de mi biblioteca confinada. Como soy el presidente de mi comunidad, envié un correo a todos mis vecinos, diciéndoles que si querían podía prestarles novelas que leer durante el periodo de encerramiento. Y llegó mi sorpresa, la mayoría dijo que sí.
Dejé un libro en la puerta de cada una de las viviendas y varias veces el patio interior del edificio se convirtió en inesperada sala de tertulia, cada uno desde la ventana de su casa, hablando de libros y guardando la distancia social. Lo único malo es que en agradecimiento me hacían bizcochones para Pablo que al final me zampaba yo. En fin. Jamás pensé que un virus tan macabrón me pudiera desvelar las utilidades de la literatura y de mi biblioteca, yo que estaba convencido de la inutilidad del oficio de escribir. Está claro que los libros nos siguen regalando libertad, desconfinamiento, salud y otros vértigos felices.
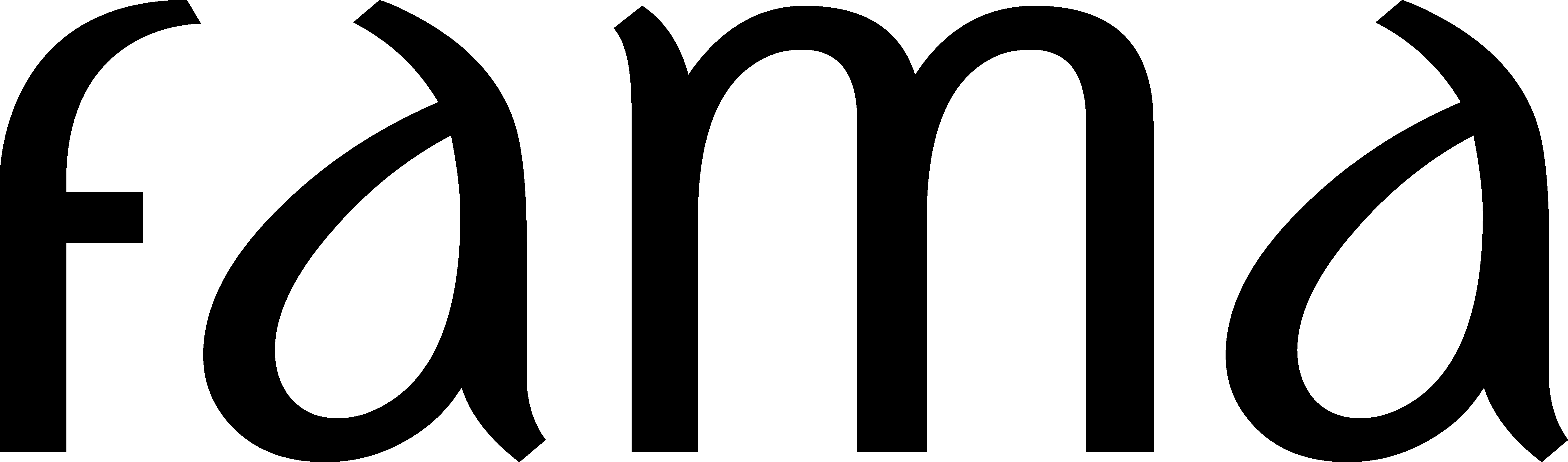

Comentarios recientes