Por fin. Había llegado el día en que me sentaría en una terraza por primera vez desde que empezó el estado de alarma. Días antes había quedado con mi mejor amigo y el plan era dar una vuelta andando por Santa Cruz, hasta encontrar alguna que se adaptara a n̶u̶e̶s̶t̶r̶a̶s̶ las circunstancias. El plan de siempre, vamos. Aunque en esta oportunidad, seguido al clásico whatsapp de “Avísame cuando salgas de casa”, obtuve por respuesta una que no había leído jamás: “¿Te llevo una mascarilla o ya tienes?”. Meu Deus.
Me dispuse a bajar las escaleras de mi edificio, aunque con mucho temor al merecido reclamo que recibiría, de toparme con algún vecino. Para muchos -dentro de los que me incluyo-, salir a la calle sin mascarilla te hace sentir como un criminal furtivo. Sin embargo, esa culpabilidad desapareció tan pronto empecé a ver lo que sucedía en la calle.
Al encontrarnos, y luego de haberme puesto mi mascarilla perfectamente precintada, dimos paso al dilema del saludo. Ese momento eternamente incómodo en el que codos y puños se cruzan sin encontrarse. O en su defecto, momento en el que los días sin verse pueden más que la prevención. Optamos por este último.
La mascarilla se entendía más como coartada, que como medida de prevención.
Nuestra “vuelta por Santa Cruz” duró media manzana, pues una mesa libre nos guiñó el ojo en el acto. Sin embargo, los escasos metros que logramos caminar fueron más que suficientes para empezar a palpar, en vivo y directo, la nueva terracidad.
Lo primero que nos sorprendió fue la voracidad con la que un transeúnte disfrutaba de un bocadillo XXL. Nada extraordinario, salvo por el hecho de que lo hacía con un par de guantes de nitrilo puestos. Estoy seguro de que no se chupó el alioli de los dedos porque sintió nuestras miradas. Tan pronto nuestra mesa fue desinfectada, nos sentamos a gusto y empezó la plática. La ausencia de servilleteros, cartas y menús la hicieron sentir extraña, vacía y desabrida, pero también más limpia y con olor a zumo de lavanda recién exprimido.
[5 maneras de ayudar
económicamente a tu restaurante, cafetería o bar favorito]
Tras haber pedido la primera ronda, fue imposible no fijarnos en que la distancia entre mesas, clientes y camareros brillaba por su ausencia. Los camareros, más cercanos que mi tía Lola, y en muchas mesas tampoco se respetaba la distancia. Las mascarillas se entendían más como complemento de moda, que como medida de prevención. Además de la variedad en colores, tamaños y diseños, por el uso alternativo que se le debe dar para poder consumir: debajo de la barbilla, a modo de sujetador de mandíbula.

La segunda ronda develó que no era conveniente pedir una tercera, pues la inhabilitación de los baños empezaba a ponerse en nuestra contra. También duró lo suficiente para que un vendedor de lotería nos ofreciera tentar la suerte. No solo porque garantizaba que los billetes que tenía estaban premiados, sino porque este tampoco estaba usando mascarilla, ni respetaba la distancia obligatoria.
Finalmente, y tras ver que nuestro alrededor se había convertido en un mar de colillas de cigarro –prohibición de ceniceros-, pedimos la cuenta. A estas alturas estábamos embriagados, más no de cerveza, sino de críticas a la gestión de esta crisis. Y es que ahora, que muchos siguen rezando el ERTE nuestro y el ICO María, ¿no somos todos expertos políticos y sanitarios de terraza? A eso nos ha llevado la nueva terracidad. Solo queda esperar a que entre la Fase 2.
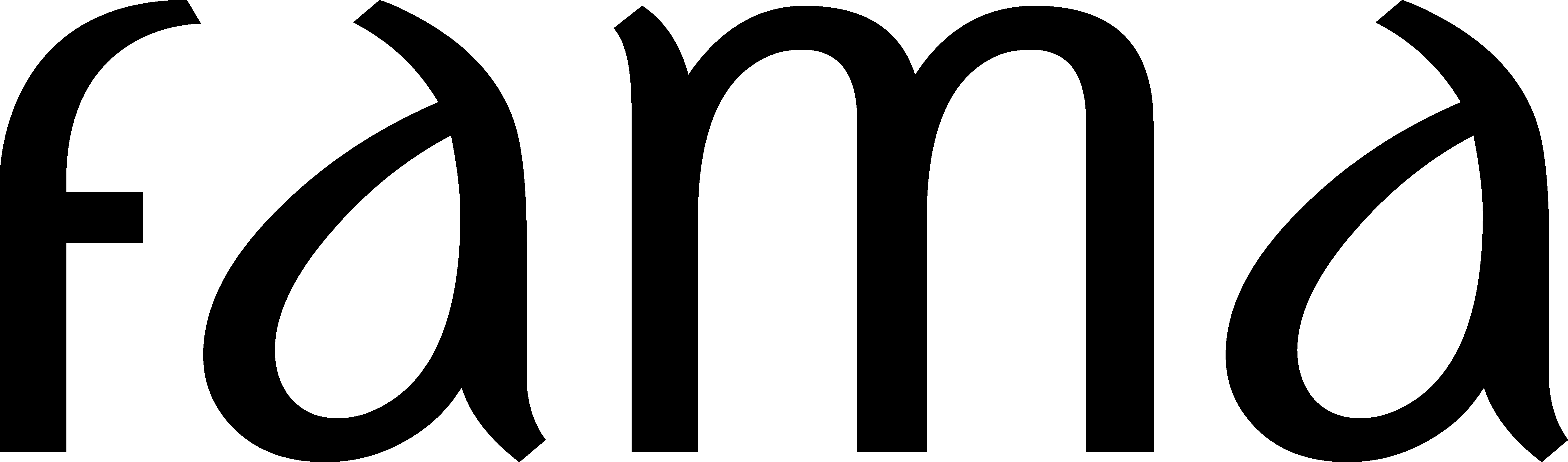

Comentarios recientes